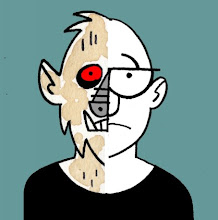Dir. Pedro Lazaga.
Hasta
el nacimiento del fantaterror, acaecido a finales de los años
sesenta con el estreno de La
marca del hombre lobo (1968),
el bagaje del género fantástico en la cinematografía española
había sido prácticamente irrelevante. Salvo honrosas excepciones,
comúnmente representadas por La
torre de los siete jorobados (1944)
y Gritos
en la noche (1961),
amén de la labor del genio pionero Segundo de Chomón, su
contribución en todo este tiempo había sido el de servir de
comparsa en películas de toda condición y pelaje. De este modo, es
fácil rastrear su presencia en melodramas góticos, caso de la
reivindicable El
clavo (1944),
representantes del cine de estampita del calibre de la popular
Marcelino,
pan y vino (1951),
o musicales de la singularidad de la wagneriana
Parsifal
(1951), sin olvidar excentricidades inclasificables tipo Fata
Morgana
(1966), amén de la aún necesaria de reivindicación La
llamada
(1966) de Javier Setó.
En
esta travesía por el desierto, tampoco faltarían las versiones
paródicas de algunos de sus rasgos más característicos, cuya sola
existencia, habida cuenta de la escasa tradición de ejemplares
“serios”, serviría para ejemplificar los prejuicios existentes
por parte de la industria y los organismos oficiales hacia un género
que, visto lo visto, solo podía ser tomado a broma. Dentro de esta
corriente es en la que se inscribe Un
vampiro para dos,
de la que se erige en uno de sus integrantes más valiosos. No es
para menos. Bajo sus trazas de prototípica españolada al servicio
de la comicidad de su trío protagonista, integrado por los entonces
inseparables Gracita Morales y José Luis López Vázquez, además de
Fernando Fernán Gómez, se esconde un interesante retrato
sociológico de la España de mediados de los sesenta. Nada raro, por
otra parte, a poco que se conozca la trayectoria de su director y
coguionista, el catalán Pedro Lazaga.
Nacido
en la tarraconense localidad de Valls, patria chica de los también
cineastas Juan Bosch e Ignacio F. Iquino, durante algo más de tres
décadas Lazaga sería uno de los artesanos más recurrentes del cine
popular español, lo que le granjearía una filmografía cercana a
los cien títulos, en
los que transitaría por géneros tan dispares como el bélico, el
musical, el drama1
e, incluso, el péplum, subgénero donde legaría la estimable Los
siete espartanos
/ I
sette gladiatori
(1962). No obstante, sería la comedia de tono familiar y moralista
el estilo que más frecuentaría y en el que mayores éxitos obtuvo.
Suyos fueron títulos tan de Cine
de barrio
como Abuelo
Made in Spain (1969),
Sor
Citröen
(1969), o la mil veces imitada Los
tramposos
(1959), films en los que, más allá de sus posibles logros
cinematográficos, no siempre tan execrables como habitualmente se ha
dicho, y dejando a un lado lo reaccionario que (en ocasiones) pudiera
antojarse su discurso, se realizaban radiografías antropológicas de
diversos aspectos de la cambiante sociedad española de la época, ya
fuera el choque generacional de usos y costumbres sobre el que se
apoyaba la primera, la modernización de los hábitos del clero de la
segunda, o el cómo en pleno despegue económico aún existían
individuos que no tenía más remedio que tirar de picaresca para
escapar de la miseria que ilustraba la tercera.
Esa
vocación de crónica costumbrista
que articularían buena parte de las comedias de Lazaga es
evidenciada en Un
vampiro para dos de
una forma harto significativa durante sus primeros compases. Tras
unos títulos de crédito consistentes en una serie de paisajes
madrileños hermanados por la presencia de estaciones de Metro, la
cámara toma el punto de vista subjetivo de un anónimo ciudadano que
penetra en una de estas instalaciones. Durante su recorrido hasta el
andén, es acompañado por las conversaciones cotidianas del resto de
viajeros que van cruzándose en su camino, entre los que se repiten
las historias sobre terceros que han marchado a Alemania en busca de
una vida “a nivel europeo”. De este modo tan directo y sencillo,
ejemplo palpable del menoscabado talento de su director, la película
procede, por un lado, a establecer el enunciado sobre el que va a
pivotar su argumento, y que no es otro que el tema de la emigración,
adelantando así una temática sobre la que Lazaga volvería en
repetidas ocasiones, al tiempo que se sumerge en el entorno laboral
de sus dos protagonistas, Pablo y Luisa, un matrimonio de
trabajadores del suburbano que, debido a su incompatibilidad de
horarios, apenas han podido pasar una semana juntos desde que se
casaran, hará cosa de un año. Acuciada por las circunstancias, la
pareja decidirá aceptar la proposición de un familiar de trabajar
en el país teutón para poder pasar más tiempo juntos, yendo a
parar al castillo del Barón de Rosenthal, un decadente aristócrata
que resulta ser un vampiro.
Partiendo
de esta premisa,
a lo largo del metraje se van desgranando numerosas referencias a
nuestra cultura y a la imagen proyectada en el exterior por España y
los españoles, bajo un tono que bascula entre la seriedad y el
sarcasmo. Sirva de muestra la condición de pluriempleado del marido,
quien compagina su trabajo en el metro con los oficios a tiempo
parcial de guarda de obras nocturno y árbitro de fútbol, la
secuencia ya en Alemania en la que los protagonistas se disponen a
tomar un taxi y, al cerciorarse de su nacionalidad, el conductor les
cobra por adelantado, o aquella otra en la que Pablo explica al Barón
el desarrollo de un festejo taurino, tras lo que este responderá con
evidente cara de mal cuerpo “españoles sanguinarios”. Con todo,
quizás el apunte más interesante en este sentido, por todo el
significado que encierra, sean los términos en los que se produce la
muerte del vampiro, cuando sea fulminado al rebotar su reflejo en el
tricornio de un bigotudo Guardia Civil que presta servicio en la
frontera entre España y Francia. Una imagen que, voluntaria o
involuntariamente, puede verse como una alegoría de la situación en
la que se encontraba sumido el género fantástico por aquella
mismas fechas
en esa España gris, en la que no había sitio para los monstruos de
novela ni mucho menos para la fantasía.
En
cuanto
a sus rasgos paródicos propiamente
dichos, se
aglutinan en torno al mencionado Barón de Rosenthal, un infeliz
trasunto de Drácula incapaz de hacer daño a nadie, y que vive
sometido bajo el yugo de su hermana. Como no podía ser de otro modo,
él es
el principal protagonista de la práctica totalidad de los chistes
que se formulan a costa de la imaginería clásica
del personaje2,
brindando ideas tan atinadas como que el Barón acuda a una farmacia
para comprar plasma sanguíneo con el que poder alimentarse, o que
habite en la ciudad de Düsseldorf, en clara referencia a la
magistral M,
el vampiro de Düsseldorf (M,
1931). Por desgracia, no todo el conjunto se encuentra a la misma
altura, y junto a estos momentos conviven otros menos logrados que
van desde lo fallido - la escena en la que el chupasangres se dirige
a cámara para explicar lo que es bien sabido, al no verse reflejado
en un espejo-, a lo zafio - la forma en la que el personaje de López
Vázquez repele el ataque de una vampira al eructarla en la cara tras
haber comido sopas de ajo -, o directamente delirantes, caso de la
mutación a las que son sometidas varias canciones populares de
nuestro folclore, a cuenta de la nacionalidad húngara del vampiro.
Junto
a lo ya comentado, otro elemento sobre el que cabe llamar la atención
es el que Un
vampiro para dos contenga
el debut dentro de la cinematografía patria de uno de los más
ilustres componentes del panteón clásico de monstruos del género.
Pero no del vampiro, como podría pensarse en un principio, que
aparte de haber sido insinuado en otros films anteriores, contaba con
el precedente directo de La
maldición de los Karnstein
/ La
cripta e l’incubo
(1964), coproducción de mayoría italiana que adaptaba al medio uno
de los pilares del mito en su vertiente literario, la Carmilla
de Sheridan Le Fanu, sino del licántropo, cuyo concurso es
incorporado por el personaje de Wolf, el fiel criado de Rosenthal al
que interpreta Goyo Lebrero. No obstante, hay que señalar que su
configuración dista bastante de los rasgos tradicionales del
lobisme.
Al contrario de lo que mandan los cánones, su transformación en
bestia se produce al llegar el día, y en lugar de un hombre lobo se
trata más bien de un hombre perro que aparece en un principio con la
fisonomía de un pastor alemán, para más tarde terminar siendo
transformado en un diminuto chihuahua por su amo.
El
cambio no
impedirá que el cánido alcance la celebridad, convirtiéndose en
una cotizada estrella de la pantalla a la que se rifan las grandes
productoras e, incluso, Sophia Loren, tal y como se muestra en la
conclusión del relato. Lejos de un mero capricho, tan surrealista
desenlace permite a Lazaga incluir una sarcástica puya que desdice
la fama de cineasta plegado a los postulados del régimen que algunos
han querido ver en su filmografía, principalmente debido a sus
títulos al servicio de Paco Martínez Soria y Alfredo Landa. Una
catalogación un tanto exagerada, a poco que uno recuerde el final de
Los
tramposos,
en el que sus dos protagonistas eran contratados por el dirigente de
una empresa rival con el fin de eliminar la competencia que estos
suponían, en una clara metáfora a la imposibilidad de la clase
media-baja de prosperar más allá de tener un empleo fijo, y que
aquí vuelve a ser puesta en entredicho mediante el contenido de la
emisión radiofónica que sirve de fondo a la aludida secuencia. En
ella, con su grandilocuente lenguaje, Matías Prats Senior se
congratula de las altas distinciones recibidas por Wolf durante la
última ceremonia de los Oscars, “que han llenado de gozo a todos
los corazones hispanos” (sic), “a pesar de su origen húngaro”
(re-sic), lo que coincide con una época en la que algunos de los
principales estandartes de España en el exterior eran futbolistas
nacionalizados, caso de Di Stéfano, Kubala o Puskas, dándose la
curiosa coincidencia de que estos dos últimos, precisamente, fueran
de ascendencia magiar. ¿Simple casualidad? No lo parece.
José
Luis Salvador Estébenez
1
Incluso ciertas fuentes apuntan la posibilidad de que Lazaga hubiera
sido el director en la sombra de una de las joyas de nuestro
fantaterror, la atmosférica La
mansión de la niebla /
Quando
Marta urló nella tumba (1972)
de Paco Lara Polop.
2
Resulta
sorprendente que en este aspecto no se haga ni una sola referencia
al poder de la cruz para repeler a los vampiros, habida cuenta del
ultracatolicismo que enarbolara el régimen franquista, si bien
vista con perspectiva esta ausencia pudiera explicarse como una
prevención de sus responsables de cara a evitar problemas con la
censura, poca amigo de mezclar la religión con semejantes temas.
![LUNAS LLENAS [El Cine de los Hombres Lobo]](http://2.bp.blogspot.com/_cNzqA2wbY5E/S50dqB5S7eI/AAAAAAAAEzI/ubRW0ocRvaM/LUNAS+llenas+el+cine.bmp)